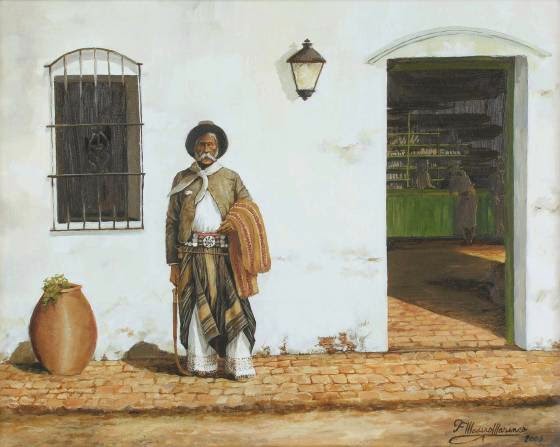Bismillahi
Rahmani Rahim
Compartimos a continuación el
texto de la conferencia que dimos el día 7 de febrero de 2014 en las
instalaciones del Centro Islámico de la ciudad de Rosario. La conferencia ha
sido el resultado de un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo en
los últimos dos años. Nuestra intención es insha’Allah publicarlo en formato
libro, y con una extensión aún mayor, en cuanto se presente la oportunidad
correspondiente. Al final del texto compartimos algunas imágenes del momento.
Introducción:
La Importancia del Gaucho
Antes de comenzar nuestra
exposición queremos brevemente aludir a la importancia que tiene lo gauchesco
en la configuración de lo que se ha dado en llamar nuestro 'ser nacional', para
luego así derivar de ello la gran influencia que tuvo en su emergencia los elementos
de origen hispanomusulmán que expondremos más adelante.
En gran medida el gaucho -o lo
gauchesco-, como representante de nuestro ser nacional surge a raíz de la
reivindicación del poema 'Martín Fierro' escrito en dos partes por don José
Hernández entre los años 1872 y 1879.
El origen de esta vindicación
como reacción tradicionalista frente a la ola foránea llegada con la
inmigración que amenazaba desintegrar el espíritu propiamente argentino puede
rastrearse hacia el año 1913, momento en que el escritor argentino Leopoldo
Lugones pronuncia una serie de conferencias en el Teatro Odeón de Buenos Aires
que unos años después serán recogidas en la obra literaria llamada 'El
Payador'. En ellas Lugones desarrolla un análisis de la figura emblemática del
trovador de la pampa para seguirlo de otro sobre el poema de Hernández,
calificándolo como 'el libro nacional de los argentinos', reconociendo al
gaucho su calidad de genuino representante del país, emblema de la
argentinidad. En tanto que el poema, para el escritor y periodista Ricardo
Rojas, otro de sus grandes reivindicadores, representaba el clásico argentino
por antonomasia.
Criado en las faenas camperas,
lo que naturalmente lo llevó a involucrarse con gauchos desde niño, José
Hernández al comienzo del poema presenta a Martín Fierro como el prototipo del
gaucho: se presenta como cantor, hombre independiente, laborioso, pacífico,
valiente, conocedor del campo y sus actividades, y, ante todo, libre. En la
cultura de nuestro país se ha llegado a similar de tal modo lo gauchesco a José
Hernández que el Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, fecha de
nacimiento del poeta, y el Día del Gaucho el 6 de diciembre, fecha de la
aparición de la primera parte del poema.
Sin embargo, si bien la obra de
Hernández supone un hito fundamental en la instauración de lo gauchesco como
sinónimo de argentinidad, encontramos que el gaucho como entidad real ha sido
un personaje clave en la historia argentina y en nuestra constitución tanto
social como cultural en cuanto a nación tradicionalmente definida en el mundo.
Parafraseando al citado Lugones:
Gauchos
fueron, efectivamente, los soldados de los ejércitos libertadores; siendo
natural, entonces, que el contacto durante esa guerra de diez años, determinara
aquellas tendencias políticas tan peculiares de la sucesiva contienda civil, e
influyera sobre la clase superior investida con el mando. Dicha guerra, dada la
acción preponderante de la caballería en las batallas y de la montonera en las
resistencias locales, resultaba, por cierto, una empresa gaucha (…)
Entonces
hallamos que todo cuanto es origen propiamente nacional, viene de él. La guerra
de la independencia que nos emancipó; la guerra civil que nos constituyó; la
guerra con los indios que suprimió la barbarie en la totalidad del territorio;
la fuente de nuestra literatura; las prendas y defectos fundamentales de
nuestro carácter; las instituciones más peculiares, como el caudillaje,
fundamento de la federación, y la estancia que ha civilizado el desierto: en
todo destacase como tipo. Durante el momento más solemne de nuestra historia,
la salvación de la libertad fue una obra gaucha. La Revolución estaba vencida
en toda la América. Solo una comarca resistía aún, Salta la heroica. Y era la
guerra gaucha la que mantenía prendido entre sus montañas aquel último fuego.
Bajo su seguro pasó San Martín los Andes, y el Congreso de Tucumán, verdadera
retaguardia en contacto, pudo lanzar ante el mundo la declaración de la
independencia.
Sin embargo, aquí pondremos
énfasis en el aspecto netamente cultural de lo gauchesco y en la incidencia que
en ello han tenido elementos de origen hispanomusulmán.
En apoyo a nuestro estudio
citaremos un versículo del Sagrado Qur'an que hemos tomado como expresión
fundamental para desarrollar nuestra exposición. Dice Dios Todopoderoso:
"¡Oh humanidad! Os hemos
creado a partir de un varón y de una mujer y os hemos hecho pueblos y tribus
distintos para que os reconocierais mutuamente" (49:13)
Es decir, la diferencia, como
seña distintiva entre pueblos y razas, tiene que redundar en culturas únicas
dispuestas al mutuo reconocimiento, aprendizaje y enriquecimiento que sea
favorable al crecimiento de cada una en su nivel específico. Toda cultura, por
norma divina, ha sido forjadora de una identidad tradicional particular con la
que se reconoce y es reconocida por las demás. Llamamos identidad tradicional
al conjunto de rasgos culturales que definen a un grupo étnico entre otros.
Consideramos que una homogenización cultural global supone un grave escollo para
el desarrollo humano. Por esto que redescubrir nuestras raíces culturales nos
facilitará el tránsito por este mundo siendo partícipes conscientes de la
sabiduría que Dios ha plasmado en cada manifestación de Su creación.
Ahora bien, ¿qué consideramos como
cultura? En nuestro criterio cultura es todo aquello que el espíritu humano
puede llegar a producir y manifestar sanamente como pautas de desarrollo
interior según las determinaciones étnicas y vernáculas de su ser en el mundo.
Si bien el producto de nuestra cultura es genuinamente argentino, reconocemos
en él la influencia indeleble de un trasfondo islámico que ha dejado su
impronta original para que desde ella surgiese un retoño único y singular.
Y es que ante todo el Islam no
sólo ha sido –y es- una gran religión sino que también ha sido un maravilloso
torrente generador de cultura. Y hacemos hincapié en lo cultural ya que lo
consideramos un poderoso elemento civilizador e identitario, y el Islam ha sido
el encargado de establecer la base tradicional para que en numerosas regiones
del mundo florecieran culturas excepcionales que han dejado una impronta
inmensa en la historia de la humanidad, incluido nuestro país y toda
Sudamérica.
Ahora bien, los responsables
directos de la emergencia del gaucho como nativo de esta tierra han sido los
moriscos, antepasados de origen andaluz que llegaron a los márgenes del Río de
la Plata en los barcos colonizadores españoles y que cargaban consigo el acervo
espiritual de ocho siglos de Islam en la Península Ibérica.
Para comprender un poco más en
profundidad el asunto nos remitiremos a una breve reseña histórica.
***
I. Un
Acercamiento al Islam
El Islam 'resurge' (y empleamos este término ya que como
doctrina religiosa no viene a conculcar novedad alguna ni a suplantar doctrinas
anteriores, sino a continuarlas y acabarlas -en cuanto a darles perfección-)
en la Península Arábiga por el año 610 e.c. con la prédica del Profeta Muhammad
(que Dios le conceda paz), enseñanza
que se haya contenida en el Sagrado Qur'an (revelación
de la Palabra de Dios a los hombres de toda época y lugar) y en los nobles
hadices (dichos, sentencias y actos del
Profeta Muhammad que complementan y explicitan la enseñanza coránica).
Básicamente el Islam es un
sistema de vida que contempla todos los aspectos de la criatura humana (tanto individuales como comunitarios,
abarcando tanto las formas rituales como los asuntos legales), sistema
centrado en el monoteísmo de tradición abrahámica en el que se reconoce una
única Divinidad (Dios, Allah) cuya
Voluntad se ha manifestado mediante una cadena de mensajeros (entre ellos Noé, Abraham, Moisés y Jesús,
que la paz sea con ellos) que culmina con el Profeta Muhammad como sello de
la Profecía hasta el final de los tiempos. De hecho 'Islam' ha sido la prédica
de todos los enviados de Dios, ya que a diferencia del Judaísmo (que alude a Judá) y al Cristianismo (que alude a Cristo), por sólo citar dos
ejemplos conocidos, su nombre no hace referencia a mensajero alguno, sino a la
esencia misma del mensaje que todos han transmitido. Islam es un vocablo árabe
proveniente de la raíz s-l-m, que deriva del verbo 'aslama' que significa
'aceptar, rendirse o someterse'. Islam entonces representa la aceptación y el
completo sometimiento a Dios, a Su Voluntad transmitida por boca de Sus
mensajeros. La raíz de que deriva este vocablo cubre un amplio campo semántico
en el que se encuentran significados como 'bienestar, salvaguarda, salud y
paz'. De aquí provienen 'salim', sano, y 'salam', paz, términos
indisolublemente relacionados con el sentido esencial de Islam. Así es que
'Islam' es un atributo impersonal, y quien lo posee es 'Musulmán'. En el
reconocimiento de Dios y de Sus Mensajeros, y en la sumisión y aceptación a Su
voluntad, el ser humano se vuelve física y espiritualmente saludable, logrando
así la paz. Esta es la característica de un buen Musulmán.
En líneas generales, el Islam
ordena la equidad, la justicia, la virtud y el respeto en el marco del servicio
al Dios único. Se puede decir que en su tiempo, el Profeta Muhammad fue un
caudillo carismático, con un implacable poder de atracción, que movilizó a la
gran masa de desheredados, pobres, oprimidos y esclavos haciendo caer el
sistema tiránico que acaudalados oligarcas tribales habían construido e
impuesto sobre el comercio, los negociados y la interesada idolatría, para
construir un Estado cuyos pilares fueron la fe, la verdad, la justicia y la
libertad. Si bien hubo personas notables (aunque humildes y desinteresadas) en
su círculo íntimo, la gran mayoría de sus seguidores eran esclavos a los que
devolvió la libertad, pobres a los que hizo partícipes de sus derechos
elementales como seres humanos y analfabetos a los que enseñó la ciencia de la
auténtica humanidad.
La poderosa influencia cultural
y espiritual del Islam se extendería de tal manera que llegaría a China por un
lado y África por el otro, y Europa Central por un lado y todo Medio Oriente
por el otro.
***
II. Mudéjares,
Moriscos y Aborígenes: Breve repaso de una Mestización
La Tradición Islámica ingresa
en la península Ibérica en al año 711 de la mano de Táriq ibn Ziyad, general
amazigh del por entonces gobernador del Califato Omeya en el norte de África,
Musa ibn Nusair. Los gobernadores del Califato Omeya eran de origen árabe,
quienes, partiendo desde Arabia se asentaron en Damasco (capital del califato en la actual Siria) para luego gobernar sobre
el norte de África. En aquel entonces el norte de África estaba habitado por
diversas etnias Imazighen (también
llamadas 'bereberes') como los Cabileños, Chleuh, Tuaregs, etc. Imazighen (en singular 'amazigh') quiere decir
'hombres libres', como se llaman a sí mismos, denominación común en Marruecos y
Argelia. Se dice que tal vez uno de los logros más importantes del Islam fue la
aceptación que estos pueblos (reaccionarios,
impermeables a cultura ajena, libres y aferrados a costumbres ancestrales
vinculadas al nomadismo) hicieron voluntariamente del mismo. Y es que el
Islam no se opone para nada (nunca lo ha
hecho) a las tradiciones y culturas autóctonas (siempre y cuando no contradigan abiertamente la creencia), sino que
las refuerza, las mejora y les da un matiz propio. Así podemos encontrar
culturas islámicas autóctonas, diferentes entre sí pero unidas por un nexo en
común, alrededor de todo el mundo.
Es importante destacar que la
Tradición Islámica entra en Iberia a través de una mayoría de Musulmanes
Imazighen (bereberes), en tanto que los árabes constituían una exigua minoría;
allí se vinculan con visigodos e ibero-romanos, dando a luz la estirpe
andalusí. La islamización de la Península fue muy rápida hasta constituirse el
Emirato de Córdoba, cuya dinastía gobernó al-Ándalus hasta el
año 1031.
A partir de entonces el
gobierno irá pasando por diversas dinastías islámicas (almorávides, reinos de taifas, almohades) forjando una cultura
única en la que florecieron tanto las artes como las ciencias y la
espiritualidad.
Sin embargo (y es ley de la Divina Providencia que esto
ocurra) a mediados del siglo XIII, al-Andaluz quedó reducido al reino
nazarí de Granada. El último rey de la dinastía nazarí fue Boabdill. Su derrota
en 1492 por los Reyes Católicos puso fin a lo que dieron en llamar
'Reconquista'. Ocho siglos de Islam, no obstante, dejaban su impronta indeleble
en la Península Ibérica y en su historia posterior.
A los musulmanes que
permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos, y bajo su
control político, se los llamó Mudéjares, término que deriva de la palabra
árabe 'Mudayyan' que significa 'doméstico' o 'domesticado'.
Tras la rebelión mudéjar del
barrio de Albaicín en 1501, en febrero de 1502 se emite una pragmática de los
Reyes Católicos en la que se obligaba a los musulmanes a convertirse al
cristianismo. El responsable de esta medida fue el Inquisidor General cardenal
Cisneros, el mismo que en diciembre de 1499 hizo quemar en Granada las
librerías de los musulmanes: más de ochenta mil manuscritos de la España
islámica se perdieron para siempre en el afán inquisidor de borrar la identidad
del Islam.
A partir de estas conversiones
forzadas, los mudéjares pasaron a ser denominados 'moriscos'. Si bien fueron
perseguidos y hostigados por una férrea inquisición, estos moriscos conservaron
pautas y costumbres del acervo islámico.
Tras una fracasada rebelión en
1568, la nobleza de España, cegada por un furor racista, presionó al Rey Felipe
III para que procediera a la expulsión masiva de los moriscos. Esta se llevó a
cabo entre 1609 y 1614. Los moriscos entonces se asentaron en el Norte de
África. Algunos se quedaron en España y Portugal, fingiendo ser cristianos
nuevos o gitanos, pero permaneciendo fieles a la fe islámica. El resto emigró a
América en similares condiciones de clandestinidad.
En un temprano principio de su
llegada a América, los españoles cristianos traían moros y/o moriscos que
llevaban prisioneros después de la reconquista cristiana, para incorporarlos
por la fuerza al ejército español en América. Luego se sumaban mercenarios
andaluces que preferían escapar de la inquisición (por acuciantes problemas de subsistencia) y de aquel infierno que
los devoraba, y aventurarse en América como soldados rasos, para luego, si se
presentaba la oportunidad, escapar a la libertad en los desiertos pampeanos (esto último potenciado por el abuso militar).
Miles y miles de moriscos de España escapaban hacia América por causa de la
inquisición, y poco a poco se fueron mezclando con los criollos y los nativos
aborígenes (existen registros históricos
que exponen la mestización entre españoles andaluces –moriscos- y nativas
guaraníes).
Por ejemplo, el tradicionalista
y jurisconsulto argentino Carlos Molina Massey (1884-1964), que ha estudiado el
origen del gaucho, se pregunta: «¿De dónde vino el gaucho? Nuestra capital
cosmopolita se fundó con setenta familias guaraníes, traídas de la Asunción por
Juan de Garay. Otras familias querandíes se le fueron incorporando. En 1671
recibió la ciudad un contingente de doscientas y pico de familias
"calchaquíes" de la tribu de los "Quilmes". De esas cruzas
indo-españolas salieron los primeros gauchos de las pampas de Buenos Aires y
análogo origen tuvieron sus hermanos del continente. Los ocho siglos de
conquista mora habían puesto su sello racial característico en la población
íbera: el ochenta por ciento de la población peninsular llegada a nuestras
playas traía sangre mora. El gaucho fue por eso como un avatar, como una
reencarnación del alma de la morería fundiéndose con el alma aborigen en el
gran ambiente libertario de América».
Es importante destacar que
desde 1585 hasta 1609 aproximadamente, ingresó a Brasil desde Portugal una
enorme cantidad de moriscos que huían de la inquisición en barcos que eludían
los controles. Posteriormente desde Brasil ingresaron al territorio de la
actual Argentina, a causa de ser expulsados por la misma inquisición por sospechar
de que eran musulmanes falsamente cristianos.
Los moriscos que vinieron a
América llegaron huyendo del estigma doloroso impuesto por las persecuciones de
la inquisición. Aquí forjaron culturas ecuestres: la de los gauchos (Argentina, Uruguay y Brasil), huasos (Chile), llaneros (Colombia y Venezuela), chagras (Ecuador)
y qorilazos (Perú), con múltiples
influencias en la música, costumbres y estilos, desde el folclore argentino a
la escuela tapatía mexicana. Estas simbolizaron su fe, su tradición y sus tremendas
ansias de independencia y libertad. También construyeron iglesias, catedrales y
residencias mudéjares de gran belleza (el
mal llamado “arte colonial español” supone la presencia preponderante del arte
islámico-mudéjar forjado por los moriscos).
Junto a los criollos surgidos
de la mestización antes expuesta, los primeros gauchos fueron soldados
andaluces que desertaron del ejército español y huyeron al desierto pampeano.
Por esta razón fueron perseguidos por las autoridades mediante el ejército, y
esto ocurrió durante toda la colonización española. Cuenta la leyenda que el
primer gaucho fue un soldado raso andaluz llamado Alejo Godoy en el año 1586.
Después continuaron desertando miles de soldados andaluces a causa de
injusticias, malos tratos, mal pagados, etc. A partir de la zona pampeana
posteriormente se extendieron por gran parte del país. Por esto es que la
mayoría escapaba al registro de los censos y aún al servicio militar hasta
fines del siglo XIX.
El escritor argentino de origen
árabe, lbrahim H. Hallar (1915-1979),
escribe lo siguiente:
‘En 1580, don Juan de Garay sale de Asunción con sesenta soldados,
algunos oficiales y mujeres guaraníes. Estas llevan ya sus hijos nativos,
producto de uniones con el conquistador hispano. (…) Anotemos que vasconios y
asturios, encomenderos por las Leyes de Indias, no podían contaminar su casta;
sólo podía hacerlo el soldado libre, raso; el andaluz morisco, a quien le fue
permitido uniones con veinte, treinta y hasta con cuarenta mujeres indígenas.
El contingente, que señaláramos precedentemente, acampa el 11 de junio en el
mismo lugar abandonado por don Pedro de Mendoza. Y aquí cuenta la leyenda que
seis años después (1586) uno de aquellos soldados rasos, que venía con el vasco
Garay se quejó en misiva al monarca de todas las Españas, de la podredumbre en
que vivían. Apercibido y fuertemente reprimido por el Veedor del Rey, hizo
trueque de su morada al precio de un caballo blanco y una guitarra; y montando
en el brioso corcel, se acercó a la plazuela Mayor y única, y al tiempo que
clavaba sus espuelas en el noble animal, exclamó con todas sus fuerzas: ¡¡Muera Felipe II!! (...) y, caballo, jinete y guitarra rumbearon
hacia la pampa distante —cuenta el cronista— unos cientos de metros más allá. Y
así nació el primer gaucho, el primer rebelde que la historia o tradición
conoce por el nombre de Alejo Godoy’. (I.H.Hallar, El Gaucho. Su
originalidad arábiga, Edición del autor, Buenos Aires, 1963, págs. 5-6).
El Tradicionalista Carlos
Alberto Del Pin, director de la Revista Identidad, nos cuenta acerca del origen
morisco del gaucho:
El Rey de España insistía en
que los Cabildantes expulsaran a los Moriscos, pero eso nunca pudo concretarse.
Por eso se explica el tipo de vida seminómada del gaucho que siempre andaba a
caballo de acá para allá, cambiando continuamente de lugar, y se lo acusaba de
vago, bárbaro, incivilizado, etc. Era absolutamente necesario ese tipo de vida,
para evitar ser aprehendido por los militares. Aparte de esa causa, téngase en
cuenta también el origen árabe nómade de sus ancestros que vivían en el
desierto del norte de África. De manera que había además una tendencia innata.
No les costó mucho adaptarse a esa situación. Por eso se explica que siempre
las autoridades fueron persecutorias del gaucho, desde un principio, y aun
después de la independencia Argentina, aunque en ese entonces se sumaron a la
persecución de carácter social, las persecuciones de carácter político y hasta
cultural, interviniendo además, la prolongada guerra civil entre Unitarios y
Federales, con sus consecuencias. Originalmente, en el Río de la Plata, los
Moriscos encontraron un cierto alivio a las persecuciones y torturas, pero
seguían fingiendo ser cristianos y ocultaban en lo posible su Identidad
(Musulmana) en muchos aspectos, para evitar esas barbaridades por parte de los
que se decían Cristianos y “civilizados”. En la península Ibérica los
Cristianos les hacían la vida imposible, en todo sentido. Imposiciones
religiosas cristianas por la fuerza, imposiciones culturales, de usos y
costumbres, les despreciaban hasta sus comidas típicas, gustos, juegos y
diversiones. Querían hacerles un cambio de mentalidad total. Los Moriscos
muchas veces agachaban la cabeza ante imposiciones de los Cristianos, pero
algunos eran frontales y entonces sufrían las penurias consecuentes.
Mucho después de la
independencia Argentina, se fue tergiversando -intencionalmente unos y por
ignorancia otros- esa realidad que está bien documentada en nuestra historia,
como para sepultar todo vestigio Morisco en nuestro gaucho y en nuestra
población criolla en general, seguramente por un fanatismo religioso
incomprensible de aquella época, y comenzó en cierto momento a rodarse la idea
del origen exclusivo y directo del gaucho, del Español Cristiano (generalmente
Gallego y Vasco) mestizado con el Aborigen, ignorando totalmente al Morisco,
porque éste fue perseguido por la inquisición, y se quiso ocultar todo. (Revista Identidad Nacional y Cultura
Gaucha)
Este proceso persecutorio trajo
aparejado el hecho incuestionable de que la influencia hispanomusulmana que los
moriscos transfirieron a su vástago americano fuese no tanto dogmática sino más
bien vivencial, plasmada en señales distintivas que van desde la vestimenta y
la monta caballar hasta la música y el refranero picaresco y sapiencial de sus
dichos y payadas.
Eduardo Mansilla de García, en
el libro titulado “Lucía Miranda”, narra el siguiente episodio que nos resulta
altamente significativo: “Gaboto, zarpa
del puerto de Cádiz, España, con una flotilla de tres buques y 200 personas. A
cargo de una de las naves va el 2º Oficial Sebastián Hurtado con su esposa,
Lucía Miranda, morisca, natural de Murcia, España, su padre y cinco familias
amigas. En mayo de 1526 navegaron el Río Paraná, y a la altura de lo que los aborígenes
Timbúes denominan Carcarañá, desembarcan y levantan el Fuerte Sancti Spiritu,
quedando a cargo de Hurtado y 76 hombres. Gaboto prosigue la navegación. No
pocos componentes de la tripulación eran Españoles de origen musulmán”.
El primero en ver a los
Moriscos a caballo en la pampa y denunciar su presencia en nuestro país, fue
Hernandarias, primer Gobernador del Río de la Plata (hasta 1618), quien escribe
al Rey de España en 1617, diciendo que encontró muchos Moriscos (les decían “gente perdida”), que tienen
su sustento en el campo, dedicados a las vaquerías (caza de vacas), “tendiendo a ser chácaras” (Hernandarias vivió entre 1564 y 1634 aproximadamente). Diego de
Góngora, Gobernador del Río de La Plata que sucedió a Hernandarias, presentaba
sus quejas al Rey de España, alertando “que se multiplicaban los Moriscos en la
pampa, con el constante aporte de náufragos, desertores del ejército, aparte de
los que venían en barcos clandestinos que los traían cobrando una cierta
cantidad de dinero”. A los Moriscos les decían en esa época, “Maturrangos” (y a los Judíos, “Matuchos”). Durante el
reinado de Felipe III de España fueron expulsados, entre 1609 y 1614, mucho más
de 500.000 Moriscos dese país. Muchos huyeron a Marruecos, pero muchos
aparecieron en ambas márgenes del Río de la Plata, para iniciar una nueva vida.
Después de 1614, durante toda la colonización hispánica, siguió la afluencia de
miles de Moriscos en el Río de La Plata. Ahora bien, si llegaron moriscos al
Río de la Plata y dejaron pautas culturales que arraigaron, es porque lo
hicieron en cantidad significativa.
Numerosos autores clásicos y
contemporáneos de la Argentina han hablado del gaucho como un avatar de lo
árabe trasplantado a la pampa de nuestro país austral.
El primer gran teórico sobre
los orígenes hispanomusulmanes del gaucho fue el jurisconsulto, escritor y
periodista Federico Tobal (1840-1898), quien dice: "El traje del gaucho no
es más que una degeneración del traje del árabe y aún los dos hombres se
confunden al primer aspecto. El chiripá, el poncho, la chaqueta, el tirador, el
pañuelo en la cabeza y bajo el sombrero, no son más que modificaciones de las
piezas del vestido árabe, pero modificaciones ligeras y que no constituyen un
traje aparte como el nuestro europeo. El habitante de nuestra campaña no ha
creado este traje como vulgarmente se afirma, fundándose en que está indicado
por el medio en que vive. Él lo ha recibido de sus mayores que lo crearon
precisamente por la razón indicada y lo conserva con la adhesión apasionada que
inspiran los hábitos heredados. Y hace bien en conservarlo, porque es bello,
como hacen mal los que predican su supresión como 'si el hábito hiciera al
monje' y como si la civilización estuviese en las tijeras del sastre francés o
inglés. Ese traje era el que llevaba Avicena y Averroes y el que vistieron
califas eminentes, y Sófocles y Virgilio, cuyos bustos veneramos en nuestros
gabinetes y cuyas obras admiramos, jamás conocieron más que la toga y la
clámide (...) Todo en el gaucho es oriental y árabe: su casa, su alimento, su
traje, sus pasiones, sus vicios y virtudes y aún sus creencias. (...)
Interminable sería agotar esta tesis. Las cosas, los hechos y los accidentes de
relación que constatan el origen se ofrecen por doquiera. La semejanza es tan viva
que basta la más ligera atención para percibirla. (...) Por mayor que sea la
indolencia en que haya caído el gaucho, carecerá de árboles o de huerto su
hogar, pero no carecerá del pozo que es la cisterna (jagüel o aljibe) para las
frecuentes abluciones, alta necesidad de sus costumbres que se nota
especialmente entre los pueblos paraguayo y correntino y que no es ciertamente
de origen indio" (F. Tobal: 'Los libros de Eduardo Gutiérrez: El gaucho y
el árabe', notas en el diario La Nación de Buenos Aires los días 16, 23 y 28 de
febrero y el 2 y el 4 de marzo de 1886).
El poeta e investigador
entrerriano Marcelino Román, en su obra ‘El Itinerario del Payador’, nos dice
lo siguiente:
‘Unos ven en el gaucho un
árabe, por su aspecto y por entender que la sangre morisca de los andaluces fue
la que principalmente afluyó a las pampas con la conquista y la colonización
hispánica (…).
A menudo los gauchos han sido
comparados con los árabes. "Estos árabes sudamericanos", dice Mac
Cann, después de observar a un grupo de conductores de carretas. "Tienen
un sorprendente aspecto de árabes o de beduinos", expresa León Palliére.
Sarmiento también estableció
semejanzas entre los gauchos y los árabes no solamente en sus rasgos
fisonómicos, sino también en cuanto a los usos, las costumbres e inclinaciones.
Para Mitre el gaucho era "una especie de árabe y cosaco", que poseía
el fatalismo del primero. (…) Para Groussac él era "hermano del árabe
nómada trasplantado a la pampa americana". Consideraciones análogas
formuló Carlos Octavio Bunge.
Enrique Gómez Carrillo, fino
cronista, curioso trotamundos, que visitó por primera vez la Argentina en 1914,
vio también al gaucho "con cara y con alma de árabe". (…)
Los gauchos rioplatenses han
sido parangonados con los llaneros de Venezuela. Y allá también aparece la
tendencia que venimos señalando.
Al hablar de la gente da su
tierra venezolana Rafael María Baralt, prestigioso escritor del siglo pasado,
decía que las costumbres de los llaneros, "por una singularidad curiosa,
eran y son aún tártaras y árabes más que americanas y europeas". Agregaba
que "sus dichos, festivos siempre y en ocasiones profundamente
epigramáticos, participan del gracejo y donaire natural de la risueña
Andalucía".
Escritores de la época actual
se expiden en parecidos términos. Vemos, pues, prevalecer la creencia de que en
el hombre de los llanos de la América del Sur preponderan los rasgos
procedentes de la herencia árabe trasmitidos a través de los andaluces y que
por eso es un poeta intuitivo.’ (El Itinerario
del Payador, Cap.: ‘El Payador en el Cuadro Histórico, Social y Cultural’)
Carlos Octavio Bunge
(1875-1918), en un discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y Letras,
en 1913, dice del gaucho:
"Por sus facciones
correctas, sus sedosos cabellos y barba, y sobre todo por la gracia emoliente
de sus mujeres, recordaba al árabe trasplantado a las orillas del Betis (es
decir, a los andaluces)."
En 1850 Domingo F. Sarmiento
inserta la siguiente nota a su ‘Facundo’: "No es fuera de propósito
recordar aquí las semejanzas notables que presentan los argentinos con los
árabes. En Argel, en Orán, en Mascara, y en los aduares del desierto, vi
siempre a los árabes reunidos en cafés, por estarles prohibido el uso de
licores, apiñados en derredor del canto de la vihuela a dúo, recitando
canciones nacionales plañideras como nuestros tristes (estilo de canción
gaucha). La rienda de los árabes es tejida de cuero y con azotera como las
nuestras; el freno de que usamos es el freno árabe y muchas de nuestras
costumbres revelan el contacto de nuestros padres con los moros de Andalucía.
De las fisonomías no se hable: algunos árabes he conocido que juraría haberlos
visto en mi país" (D.F. sarmiento: Facundo, Editorial Estrada, Buenos
Aires, 1953, pág. 84).
El escritor, poeta y tradicionalista
catamarqueño Luis L. Franco (1898-1988), en su libro ‘El otro Rosas’ señala lo
siguiente: "La ascendencia de los jinetes del desierto arábigo o africano
está presente en más de un detalle: el uso de riendas abiertas para sujetar el
caballo si desmonta el jinete; el cabalgar derecho en la silla; el trepar sobre
ella de un salto sin tocar el estribo mientras el caballo avanza. (...) El
nuevo hombre ya no es español, por cierto. Por el lado de su sangre india le
viene la aptitud para el dominio de la desaforada llanura, por el otro lado
también: la sangre medio mora de España ha recobrado en la pampa su medio
originario de desierto poblado de galopes. (...) El gaucho come carne y bebe
mate amargo. Mate y carne de vaca (por eso asegura Lugones: 'El gaucho nunca
fue alcoholista'. -El Payador, pág. 50). (...) El aduar árabe, la toldería
pampa misma, significan, cada cual a su modo, una asociación efectiva (...) El
gaucho no es propiamente un nómade, ni tampoco lo contrario; es más bien, si se
quiere, un sedentario a caballo. Diríamos que nace a caballo, pues el niño es,
a los cuatro años, un jinete delante de Dios... (...) Como en las tribus
árabes, aquí el cantor es agente de sociabilidad, es decir, de cultura. Todo
gaucho es músico, pero en las broncas coplas del payador, el corazón de los
hijos del desierto balbucea el lenguaje confraternal de la poesía. (...) Desde
luego, el gaucho no era un salvaje, pues, por raro que parezca, el admirable
espíritu de la cortesía árabe-española (islámica), que la opresión político
religiosa (de la inquisición) no pudo extinguir del todo en la Península,
persistió en él" (L.L. Franco: El Otro Rosas, Editorial Schapire, Buenos
Aires, 1968, págs. 79-108 y 125).
Otro gran expositor de la
influencia morisca en nuestra cultura gauchesca ha sido el prolífico escritor
Leopoldo Lugones que citaremos más adelante.
La asimilación de la árabe al
gaucho no deja de ser una apreciación real, aunque sujeta a ciertas
observaciones importantes: Por un lado es muy frecuente la asociación poco
erudita y exclusiva de lo árabe con lo islámico. Si bien el Islam como tal fue
revelado en Arabia, a un profeta árabe, en lengua árabe, no deja de ser una
realidad no menos menor que el componente racial netamente árabe en el mundo
islámico no representa más que el 10% de la población musulmana total. Por otro
lado, mucho de lo que estos autores citan como marcas distintivas árabes en el gaucho se corresponden con
atributos profundamente islámicos: hospitalidad, valentía, honestidad,
prudencia, sabiduría de raigambre natural, modos vivenciales asociados al
nomadismo, etc., atributos característicos que en el Islam gozan de una
evidente universalidad por sobre toda consideración de índole étnica o racial.
También se alude a lo árabe en el gaucho en cuanto a costumbres que, como
dijimos, van desde la vestimenta hasta la manera de enjaezar al caballo. Estas
cosas, sin embargo, son menos árabes que morisco-andaluzas, y el andaluz como
tal constitutivamente recibe en gran medida un aporte étnico bereber correspondiente
a las tribus del norte de África que ingresaron y poblaron la Península Ibérica
llevando el Islam allá por el año 711 de la era cristiana, como ya hemos
comentado. Por esto que consideramos acertado referir más una influencia
marcadamente hispanomusulmana que propiamente árabe en nuestro representante
autóctono. Y esto, justamente, es lo que debemos aprender a conocer y apreciar,
ya que para nosotros, musulmanes argentinos, constituye una valiosa herencia
tradicional que remite al glorioso pasado que Allah Todopoderoso manifestó mediante la apoteosis cultural y espiritual
del Islam en Al-Ándalus.
***
III. Elementos
Hispanomusulmanes en el Gaucho Argentino
Antes de comenzar a enumerar los elementos propios
que ha legado la influencia morisca al gaucho argentino citaremos a la
escritora e investigadora María Elvira Sagarzazu que nos dice lo siguiente:
El nombre
‘español’ no puede aplicarse indistintamente a cualquier vestigio colonial
originado en la España del siglo XVI porque todavía seguían residiendo en ella
miembros y ex-miembros de la comunidad musulmana cuyas creencias y costumbres
se diferenciaban netamente de las del sector cristiano. Serán precisamente los
descendientes de musulmanes los más necesitados de abandonar España cuando en
1609 se decrete un edicto de expulsión contra su comunidad.
Al mismo tiempo,
el movimiento humano que supone la colonización del Nuevo Mundo brindaría la
ocasión de que estos moriscos, disimulando su origen, aprovecharan las ventajas
de radicarse en América. Es ese mecanismo el responsable del traslado al Río
del Plata de rasgos culturales, materiales y psicológicos que evocan, desde
entonces, la presencia del lejano marco islámico dentro del que habían vivido
los moriscos antes de la cancelación jurídica de su comunidad.
Aun cuando sus
miembros fueron obligados a adoptar el cristianismo en el siglo XVI, un
conjunto de rasgos culturales particulares serían introducidos por sus
descendientes en el Nuevo Mundo, configurando un legado que no debe confundirse
con el trasmitido por los españoles del sector cristiano europeo.
De todo lo expuesto deduciremos
la cantidad de elementos de origen hispano-musulmán que trajeron los moriscos
al Río de la Plata, que se incorporaron a la cultura gaucha como por ejemplo:
el freno criollo, la 'pontezuela' del freno, el 'fiador', antecesor del actual
bozal para usar en el caballo, la escuela de equitación denominada 'de la
jineta', las primitivas espuelas y estribos, la montura española-morisca de
arzones altos, la albarda, la alforja, el recado criollo, la guitarra criolla,
el juego de la 'taba' -que los musulmanes
llamaban 'kaba'-, el juego de naipes llamado 'truco', la corrida de sortija
-ejercicio de destreza ecuestre que aún
hoy se practica por los musulmanes en Marruecos-, la 'bombacha' criolla -pantalones holgados que aún hoy se conserva
en el mundo islámico como ropa tradicional para el hombre, el pañuelo
serenero, el tirador con la rastra –prenda
tradicional originalmente usada por los campesinos musulmanes de los Balcanes-,
el facón del que encontramos un antecedente directo en la gumía que
utilizan los musulmanes del Norte de África, el 'velorio del angelito' -ceremonia que se practicaba sobre todo en
el norte de nuestro país y que tiene un antiguo origen en los moros de España
únicamente-; entre las costumbres familiares se encuentra una que aún
pervive en la campaña correntina y que consiste en cortar el cabello el hijo
varón recién nacido antes del bautismo. Esto se remite a una tradición islámica
llamada 'aqiqa', en la que se corta el cabello del niño recién nacido antes de
darle el nombre.
Ahora bien, de lo anteriormente
nombrado anotaremos brevemente lo siguiente:
Continuando con los aperos
criollos heredados de los moriscos:
Albarda proviene del árabe
hispanizado albárda‘ah, y este del
árabe clásico barda‘ah. Es la pieza
principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de dos a
manera de almohadas rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que
cae sobre el lomo del animal.
Alforja proviene del árabe
hispanizado alfurj, y este del árabe clásico furj. Es una
especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales
forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el
peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una
parte a otra.
Acerca del Truco: el criollazo
juego de naipes es de origen hispanomusulmán (del árabe 'Truk' o 'Truch'), y
algunos lingüistas aseguran que es el origen etimológico de la palabra 'truco',
debido a los ardides que se emplean en este juego. Existe una leyenda asociada
al origen de las cartas que principiaron el juego. Dicen ciertos libros
musulmanes que los hispano-árabes disponían de una baraja entera, pero que en
un descuido, unos niños la tomaron para jugar a la guerra. Recortaron las
figuras, es decir, los reyes, caballos y sotas; designaron el as de oro como
símbolo y el de copas para premio de los campeonatos. El mazo quedó
notablemente reducido. Los musulmanes, disgustados al ver que no podían hacer
una partida de brisca, idearon otro juego y de allí nació el 'Truc'.
La Bombacha, pantalones amplios
que se angostan en el tobillo, constituye una característica particular en la
indumentaria del gaucho argentino, que también tiene origen árabe, como resulta
obvio al constatar que es en el mundo árabe y en especial en lo que constituía
el Imperio Turco-Otomano en el siglo XIX -que dominaba los Balcanes e incluso
Grecia- donde este tipo de vestimenta se usaba.
En Marzo de 1856, se firma el
tratado de Paz que da fin a la Guerra de Crimea, que enfrentó a las fuerzas del
Imperio Turco-Otomano contra Rusia. Más allá de las numerables bajas, la Guerra
de Crimea arrojó otro número que significó un gran cambio cultural en nuestras pampas:
más de cien mil uniformes, sobre todo pantalones ‘babuchas’ para los soldados
turco-otomanos, “sobraron” y se enviaron para comercializar al Río de La Plata.
La guerra terminaba antes de lo previsto y dejaba un importante excedente de
uniformes (‘babuchas’ turco-otomanas) que es exportado al mercado rioplatense. El
primer paso lo dio el presidente de la Confederación Argentina, Justo José de
Urquiza, quien intercambió cien mil de estas prendas por productos de la
Confederación. Pero, como eran demasiadas, lo que sobró fue a parar a las
pulperías de campaña, con la inmediata consecuencia de su adopción por parte
del paisanaje. Así la ‘babucha turco-otomana’ se convirtió en la ‘bombacha
campestre’ de nuestros criollos.
En cuanto a la analogía del
facón con la gumía (arma blanca de hoja curva que utilizaban los bereberes del
norte de África) Carlos Octavio Bunge dice: "Curioso sería indagar de
donde proviene el vocablo 'facón', argentinismo que aun no registran los
diccionarios castellanos. A todas luces es un aumentativo de 'faca' (del latín
falx), que, según la Academia Española de la Lengua, significa 'cuchillo
corvo'. En tal sentido usaban la palabra los escritores clásicos, aunque
también en nuestros días se llama vulgarmente así 'un cuchillo recto y filoso'.
Esta última acepción es probablemente posterior a la conquista. (...) Ahora
bien, no estará de más recordar que, según una carta del padre Cattaneo, aun a
principios del siglo XVIII, los gauchos explotaban las vacadas bravías
desjarretando las reses, a caballo, con 'un instrumento cortante en forma de
media luna'. ¿No es de suponer que tal fuera el cuchillo primitivo del gaucho,
trocado luego por el facón, precisamente a mérito de su necesidad de llevar
siempre consigo un arma de combate para defenderse cuando fuera
desafiado?" (Del Derecho en la
literatura gauchesca, discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y
Letras, 1913).
Sobre los antecedentes de
nuestra guitarra criolla: la guitarra proviene de un instrumento de cuerdas que
fue introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península
ibérica y que posteriormente evolucionó en la España islámica (al-Ándalus) de
acuerdo a los gustos del pueblo. Se dice que el primer instrumento con mástil
fue el ‘ud árabe, cuyo nombre los españoles terminaron fundiendo erróneamente
con su artículo femenino: «al ‘ud», convirtiéndose en el masculino
"laúd". Su evolución culminaría en la guitarra criolla tal cual la
conocemos hoy en día.
Rafael Altamira (citado por G. Foster en ‘Cultura y Conquista.
La herencia española de América’, 1962) comenta que se realizaba en épocas
recientes (a la conquista) un baile de los angelitos, al fallecer un niño, en
la costa del Mediterráneo español, desde Castellón hasta Murcia, extendiéndose
también a Extremadura y las islas Canarias. Por otra parte, Gabriel María
Vergara y Martín (cit. por Foster) cita que este baile existió en tiempos más
lejanos también, en el centro y sur de España, ofreciendo el ejemplo de aldeas
de Segovia, en que las exequias de un niño menor de siete años se acompañaba
con música de tono alegre ejecutada con tambor y flauta.
La documentación nos indica que
el primitivo origen de este funeral de párvulos, tiene relación con la
presencia de los árabes en territorio español, desde los comienzos de la
conquista a partir del siglo VIII. De la mano de los conquistadores pasa a
América. Aquí, su gran dispersión espacial desde México a la Argentina, dentro
del marco de culturas etnográficas autóctonas, de pueblos de negros, como así
también de sociedades criollas y mestizas, nos conduce a pensar que se aceptó,
dentro de tan amplio espectro de pobladores, al fusionarse con un cúmulo de
creencias preexistentes que coincidían en una mentalidad análoga a la
hispánica.
Si bien los estudiosos del tema
refieren el origen del Poncho, prenda distintiva del Gaucho, a una procedencia
aborigen, Marcos A. Morínigo, en 'Notas
para la etimología del Poncho', y luego el filólogo español Joan Corominas
en su Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, niegan su origen indígena basándose en una
aparición de la palabra 'poncho', con el sentido de 'frazadilla', en la crónica del sevillano Alonso de Santa Cruz de
1530, años antes de la conquista del Imperio Inca o del primer contacto entre
mapuches y españoles. Recordemos también que Sevilla, el lugar natal de Santa
Cruz, es la ciudad más poblada de Andalucía. Nuevamente encontramos
significativas similitudes entre el Poncho y el Albornoz. El albornoz (del
árabe al-burnus) es una prenda de
lana usada por los campesinos de Argelia y Túnez. Es una especie de capa de
lana que protege del frío a los pastores del Magreb africano. Asimismo el Aba árabe, paño de lana sin mangas,
abierto por el medio para pasar la cabeza. Lugones escribe en El Payador:
"...el poncho heredado de los vegueros de Valencia", luego en una
nota inserta dice que del aba árabe saldría la pieza análoga de los vegueros
(campesinos) valencianos. No está de más hacer ver que en el Reino de Valencia
tuvo asentamiento el segundo gran contingente morisco que sufría los rigores de
la persecución.
En cuanto a la gastronomía
encontramos que la primitiva y auténtica cocina criolla no admitía carne de
cerdo -la vida rural a la que el morisco
se acogía en España, como aparcero o como arriero, le brindaba el refugio
adecuado para prolongar costumbres prohibidas, como la veda de carne porcina
que hacía referencia a su pasado islámico y que por esto mismo sería
sistemáticamente castigado por la Inquisición española. En nuestras pampas, el
morisco derivaría estas costumbres al gaucho, su descendiente directo-. Las
empanadas sin carne de cerdo fueron introducidas por los musulmanes en
Andalucía y en el sur de Italia, y de allí se extendieron a todo el mundo; la
tortilla criolla de papas, no contiene carne de cerdo, fue creada por los
moriscos. El chorizo criollo tampoco contiene cerdo. En cambio la empanada y la
tortilla de papas españolas sí contienen (de
aquí el chorizo colorado español).
La ganadería en Argentina sigue
tradicionalmente empeñada en la cría de bovinos y, en menor medida, de ganado
lanar. En ese esquema no es secundario señalar que el gaucho, mano de obra por
excelencia en ese medio, rehuía la cría del cerdo: sencillamente no lo hacía.
Este animal que consumían los cristianos viejos, se conservó allá donde los
cuidadores, los peones, tenían origen indígena, como sucedió en la zona andina,
pero desapareció en las grandes estancias donde el trabajo quedó a cargo de
criollos de origen peninsular. Así ocurrió en la cuenca cisplatina, desde el
Río Grande do Sul (en Brasil) hasta el sur pampeano. Y así desapareció
prácticamente el cerdo de la mesa argentina, al punto de perderse a nivel
popular el 'tocino'. Esa preparación vuelve al léxico argentino -más que a la
gastronomía- con los inmigrantes italianos del siglo XIX, como lo refleja la
denominación vigente: el italianismo 'panceta' (Citado por M. E. Sagarzazu, en
la revista Sharq al-Andalus, 18, pág. 128).
También de origen musulmán el
sacrificar los animales mirando hacia el este,
práctica que los musulmanes llevan a cabo hacia la Ka'ba, o sea, el este.
También de procedencia morisca
el gusto por ciertas frutas (higo, melón,
etc.) y dulces (alfeñique, alfajores
con dulce de leche, el arrope, etc., creados por ellos). También los
buñuelos, pastelitos y empanadas, todo de su creación. Sobre el dulce de leche
diremos que su origen es el arrope, del ár. ar-rub,
que expresa la idea de jugo de fruta cocido. Sagarzazu nos dice que es una
versión derivada del arrope hispanoárabe utilizado por los moriscos, entre
otras cosas para pegar la tapita de los alfajores. El dulce de leche es el
postre identificatorio de la argentina,
aunque no haya nacido aquí ni en Chile, México o los demás países que
reclaman ser su cuna porque también se ha consumido desde tiempos coloniales
con diferentes denominaciones. El hilo civilizatorio que va desde el alfajor al
dulce de leche se torna visible al examinar que la receta de la leche a
reemplazado al jugo de frutas, por lo que en realidad nace por una analogía con
los arropes. La preparación del arrope, que era conocida por los andaluces ya
en el siglo XI y figura entre las preferencias moriscas, involucra un proceso
de cocciones y descansos hasta lograr la reducción del líquido a un cuarto, como expresa la raíz
árabe rub, del mismo origen que
cuatro. Entre el mundo árabe y los argentinos circula una corriente de simpatía
hacia las cosas dulces de la que no tomamos conciencia hasta que paladeamos
atentamente postres de otras regiones del mundo y notamos que nuestro tenor de
azúcar es elevado en comparación al de otros países. Los árabes hicieron uso
generoso del azúcar porque conocieron la técnica del cultivo de la caña desde
tiempos tempranos introduciéndola en España.
El rechazo de la mayoría de los
españoles hacia la minoría hispanomusulmana ha sido expresado a veces de manera
vociferante y a veces sutil, como podría ser en el caso del azúcar, que por ser
“cosas de moros” gozaba de menos prestigio que el alcanzado en la gastronomía
hispanoamericana en general. La fobia a los moriscos fue tan pronunciada entre
algunos españoles que hasta cuando comían eran objeto de escarnio. Un campeón
del fanatismo, Pedro Aznar Cardona, en su obra “Expulsión de los moriscos de
España” del año 1612, escribe: “ Los moriscos comen cosas viles”, y en la lista
de ellas anota: “ albóndigas, pasas, higos, miel, arrope, melones, pepinos,
duraznos.” (Citado por M. E. Zagarzazu en
“La conquista furtiva” , Ovejero Martín Editores, Rosario, 2001).
En el ámbito de la música
también el origen de la zamba y la cueca, que derivan de la zamacueca, ésta de
la sevillana española, ésta a su vez de una música antiquísima de los moros. Escribe
Lugones:
“Sentimental de suyo, como que
lloraba congojas de expatriados y traía en su origen moro las bárbaras quejas
del desierto, hondamente exhaladas como el rugido del león, la música de los
conquistadores halló en el hombre de la pampa el mismo terreno propicio que los
instintos aventureros del paladín” ( ‘El Payador’, pág. 63).
Diversos musicólogos coinciden
en que la cueca y la zamba, danzas tradicionales de la Argentina y Chile,
proceden de un antiguo estilo musical llamado zamacueca. Ahora bien, el
profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Eugenio
Chahuán, en su artículo 'Presencia Árabe en Chile', nos comenta lo siguiente:
"Una curiosa 'jarcha' (breve composición lírica) de la última estrofa de
una muwashshaha (moaxaja) del cancionero árabe popular del siglo IX, que se
encuentra en la compilación y restauración realizada por el profesor Sayed Ghazi,
en su obra 'Diván de Muwashshahas Andaluzas', nos presenta el cuadro plástico
coreográfico del hombre y la mujer en la cueca... La importancia de esta jarcha
árabe consiste en ser parte de un conjunto de cantos y bailes populares, lo que
nos haría suponer el origen árabe-andaluz de la cueca. Al respecto cabe señalar
que la etimología de la palabra cueca nos indicaría la posibilidad de un origen
árabe de este baile: cueca, zamacueca y su viable conexión con el término árabe
samakuk que origina el español zamacuco: malicioso, embriaguez, hombre torpe y
rudo, nombre derivado del verbo árabe Kauka, que señala la acción seductora que
realiza el gallo para conquistar a la gallina, que, coincidentemente,
conllevaría el simbolismo de la cueca (y
derivados como la zamba y la chacarera -cf. los zapateos y los zarandeos de
polleras netamente andaluces)" (Revista
Chilena de Humanidades, N 1, 1983). El profesor Ricardo Elía apunta que 'zamacuco también es una persona solapada,
que calla y hace su voluntad, características de los perseguidos y
clandestinos, como los moriscos y los gauchos'. Siguiendo esta misma línea,
el musicólogo chileno Samuel Claro Vilches publicó un trabajo erudito titulado
'Cueca chilena, cueca tradicional' (Universidad
Católica de Chile, 1986), donde confirma el origen árabe de la cueca y
compara su métrica con la de la muwashshaha andalusí.
La Payada, el arte
poético-musical característico del Gaucho, arte perteneciente a la cultura
hispánica que adquirió un gran desarrollo en el cono sur de nuestra América en
el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima cantado y
acompañado de una guitarra, y que cuando es a dúo se denomina 'contrapunto' y
toma la forma de un duelo cantado en el que cada payador debe contestar payando
las preguntas de su contrincante para luego pasar a preguntar del mismo modo,
este Arte propio de nuestra tierra, está íntimamente relacionado con el
Repentismo y el Trovo de la cultura islámica.
El Repentismo es un canto de
improvisación que toma el tenor de 'discusión dialéctica' entre dos trovadores
y que responde a un patrón determinado que ha estado presente en un gran número
de culturas, sobre todo en la historia del Mediterráneo Musulmán.
En el ámbito árabe-musulmán, la
improvisación es un arte arraigado desde el siglo VIII. La costumbre de
improvisar 'sobre pie forzado' aparece en multitud de textos de la cultura
islámica (p.ej. Las Mil y Una Noches),
generándose incluso todo un sistema de juegos poéticos basados en la
repentización, como señala Bencheikh en ‘Poetíque arabe’, Ed. Gallimard, París 1989
, pg. 73. El 'pie forzado' es un verso octosílabo que se impone a un
poeta-cantor improvisador para que construya un poema improvisado cuyo último
verso debe ser obligatoriamente el forzado. El Arte
de la poesía improvisada, en forma de duelo entre dos poetas, está suficientemente
acreditada en Al-Ándalus (Cf. Del Campo
Tejedor, Alberto: ‘Trovadores de repente’, Centro de Cultura Tradicional Ángel
Carril, Salamanca, 2006).
Del Repentismo surge el Trovo,
forma musical tradicional de la comarca de La Alpujarra, región histórica de
Andalucía que comprende Granada y Almería, así como de otras zonas del sureste
español, y que consiste en la improvisación de 'poesía dialogada' sobre una
base musical folclórica. A partir de 1492, y especialmente tras la rebelión de
los moriscos liderados por Muhammad ibn Umayya (en 1568-1570), la Alpujarra
sufre un proceso de feroz despoblación a manos de la inquisición católica. En
este largo período de casi un siglo, los moriscos alpujerraños mantuvieron sus
tradiciones músico-poéticas y sus bailes (como
la zambra).
La forma de expresión poética,
los estilos de canto y acompañamiento que caracterizan a una gran parte de la
poesía oral improvisada de la actualidad, con los estilos musicales propios
derivados de la cultura hispano-árabe, existiendo similitudes indisimulables y
pruebas de raíces comunes, sean españoles o hispanoamericanos, encontrará una
forma de canto recitativo y acompasado, un tipo de acompañamiento musical
cordófono (de cuerdas) y una forma de
alternancia entre texto y música que responde a los mismos esquemas de
expresión y representación propias de los recitados poéticos de la cultura
musical islámica. He aquí los antecedentes de nuestra 'Payada'.
Notable la apreciación de
Leopoldo Lugones que en el prólogo al ‘Payador’ dice que la Patria es un ser
animado, y que como tal, su alma o ánima es en ella lo principal, siendo para
nosotros este elemento diferencial la poesía de los antiguos cantores errantes
que recorrían las campañas, expresión de la entidad espiritual constituida por
el alma gaucha. Esta entidad a la que alude Lugones se nos manifiesta
justamente como heredera del legado andaluz. El autor más adelante escribe: "...aquella brisa perfumada en el
trebolar como una pastorcilla, aquella laguna que aún conservaba el nácar de la
aurora, llenaban su alma de poesía y de música. Raro el gaucho que no fuese
guitarrero, y abundaban los cantores. El payador constituyó un tipo nacional.
Respetado por doquier, agasajado con la mejor voluntad, vivía de su guitarra y
de sus versos" (El Payador, pág. 40).
El escritor y escribano Emilio
Pedro Corbiére (1886-1946) nos dice: "Este gusto a payador o cantor,
creación árabe, que es la primitiva sangre de los andaluces, vino importado con
los conquistadores a América, y de aquéllos se han copiado muchos de sus
objetos de uso, como los frenos y las riendas de cuero trenzado. Es árabe el
estilo de sus canciones pesadas, monótonas, quejumbrosas como lamentos, siempre
en el mismo tono, y que los nativos denominaron 'tristes'" ('El Gaucho.
Desde su origen hasta nuestros días', Editorial Renacimiento, Sevilla, 1998,
pág. 206)
En este contexto, son altamente
significativas las declaraciones del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa
(1903-1969): "La milonga es
rioplatense... Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto,
también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del
sur de Andalucía, del sur de España, del folclore andaluz".
(Entrevista que se le realizó en España por el periodista José Luis Izaguirre,
para Radio Peninsular en diciembre de 1976).
El ya citado Lugones escribe: “Precisamente los trovadores del desierto
habían sido los primeros agentes de la cultura islámica, constituyendo en sus
justas en verso, la reunión inicial de las tribus que Mahoma, un poeta del
mismo género, confederó después (el autor habla del Profeta Muhammad como
‘poeta’ remitiéndose al Sagrado Qur’an, libro revelado que Muhammad se encargó
de transmitir y cuya particularidad es el verso, ya que en el momento se
dirigía a un pueblo de eminentes poetas para quienes la palabra tenía un
influjo particularmente especial). Así se
explica que para muchos gauchos, en quienes la sangre arábiga del español
predominó, como he dicho, por hallarse en condiciones tan parecidas a las del
medio ancestral (el desierto árabe,
la pampa argentina), tuviera el género
tanta importancia (…) ¡Quién habría dicho al conquistador que con la guitarra
introducía el más precioso elemento de civilización, puesto que ella iba a
diferenciarnos del salvaje, el espíritu imperecedero! Dulce vihuela gaucha que
ha vinculado a nuestros pastores… con la rediviva dulcedumbre de las qassidas
arábigas cuyos contrapuntos al son del laúd antepasado y de la guzla monocorde
como el llanto, iniciaron entre los ismaelitas del arenal la civilización
musulmana: el alma argentina ensayó sus alas y su canto de pájaro silvestre en
tu madero sonoro, y prolongó su sensibilidad por los nervios de tu cordaje, con
cantos donde sintiose original, que es decir, animada por una vida propia. (El
Payador, págs. 61-62)
Acerca del numen artístico del
gaucho, el sociólogo y jurista argentino Carlos Octavio Bunge (1875-1918) dice:
"Poseía un espíritu
contemplativo y religioso. Falto de escuelas, su filosofía era simple ciencia
de la vida formulada en abundantes sentencias y refranes. (...)
Trovador de abolengo, habíase
traído de Andalucía la guitarra, confidente de sus amores y estímulo de sus
donaires. Sentado sobre un cráneo de potro o de vaca, bajo el alero del rancho
o bien sobre las salientes raíces de un ombú, tañía las armónicas cuerdas para
acompañar sus canciones dolientes o chispeantes, a cuyo ritmo bailaban los
jóvenes. De este modo se unían en una sola manifestación, como en las culturas
primitivas, las tres artes: danza, música y poesía. En la danza alternaban
movimientos graciosos, casi solemnes, y alegres zapateos. En la música
-cielitos, vidalitas, tristes, a veces no sin marcado sabor morisco-, recordaba las melodías
populares de la bendita tierra de los claveles y las castañuelas. (...)
Era fértil en imágenes como los
poetas orientales; casi no se expresaba más que con metáforas y en estilo
figurado. Fácil lirismo tenía en el fondo del alma y el chascarrillo a flor de
piel. Prolongaba inmensamente notas trémulas, vibrantes, cálidas, que se dirían
nacidas, más que humano pecho, de las entrañas mismas de la Pampa, como por
evocación divina." (Fragmentos del
discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y Letras, 1913)
Así también las virtudes de
caballerosidad que hallamos en nuestro antepasado gaucho son las mismas que
representan la quintaesencia de la virtud Islámica: generosidad, valor,
hospitalidad, lealtad, honradez, templanza, sobriedad, un férreo sentido de la
justicia y la libertad (cuyo corolario,
el heroísmo, le hizo brillar en etapas claves de la historia argentina), y
un profundo misticismo poético en el que Dios y Naturaleza vibran en versos de
multiforme espiritualidad (leemos en el
Martín Fierro: “Ansí me hallaba una noche/contemplando las estrellas/que le
parecen más bellas/cuanto uno es más desgraciao/y que Dios las haiga criao/para
consolarse en ellas./Aquí no valen los dotores/sólo vale la experiencia/aquí
vería su inocencia/esos que todo lo saben/porque esto tiene otra llave/y el
Gaucho tiene su cencia”). Estas virtudes las encontramos sintetizadas en el
arquetipo por antonomasia de la experiencia islámica: el Profeta Muhammad (que Dios le conceda paz), quien dijo: “No he sido enviado sino para completar las
virtudes elevadas”.
A este respecto anota Lugones: “Peligro
y abundancia habían erigido la hospitalidad en el primero de los deberes.
Aquella virtud, como tantos otros rasgos, exaltóse también con el ya indicado
repunte del atavismo arábigo” (‘El Payador’, pág. 54)
El agrimensor, historiador y
costumbrista Aníbal Cardoso (1862-1923), en uno de sus artículos escribe lo
siguiente: "Es un hecho realmente curioso que después de luchar los
españoles durante ocho siglos con los árabes hasta desalojarlos de la Península,
vinieran pocos años después a colonizar nuestro país, donde sus hijos nacerían
con el instinto y crecerían con la tendencia del amor al caballo, tan arraigado
entre los moros, sus seculares enemigos. Si a esto se agrega el amor a la vida
libre, el culto al valor y a la hospitalidad, la afición a los actos heroicos y
caballerescos, y la frugalidad estoica en los tiempos de miseria, tenemos que
nuestros gauchos han sido los árabes del Plata". (Aníbal Cardoso: Los atributos del gaucho colonial, en el Boletín de la
Junta de Historia y Numismática Americana; Buenos Aires, 1928, v. 5, págs.
71-91; citado también por Gabriel Taboada en Gauchos, Tea, Buenos Aires, 1992,
pág. 159)
El tradicionalista de origen
francés y estudioso del gaucho por excelencia Emilio Honorio Daireaux
(1843-1916), en su obra ‘Vida y
Costumbres en el Plata’ anota lo siguiente: "En
la época de las primeras poblaciones en América la dominación de los Árabes en
España había terminado por la expulsión o la sumisión; muchos de estos vencidos
emigraron. En la pampa encontraron un medio donde podían continuar las
tradiciones de la vida pastoril de sus antepasados. Fueron los primeros que se
alejaron de las murallas de la ciudad para cuidar los primeros rebaños. Tan
cierto es esto que á muchos usos y artefactos allí empleados se les designa con
palabras árabes, al pozo, palabra española, se le nombra jagüel, desinencia
árabe, y a la manera árabe sacan los pastores el agua. Gaucho es una palabra
árabe desfigurada. Es fácil encontrar
su parentesco con la palabra "chauch" que en árabe significa
conductor de ganados. Todavía en Sevilla (en Andalucía), hasta en Valencia, al
conductor de ganados se le nombra chaucho".
Al igual que Daireaux, Lugones en ‘Voces
americanas de procedencia arábiga’, nota publicada en La Nación, Buenos Aires,
domingo 9 de marzo de 1924, demuestra el origen árabe de la palabra
"gaucho", pero derivándola de uahsh o uahshi, esto es en árabe:
montaraz, bravío, arisco, huraño; asimismo, explica cómo su variación fonética
alcanza a términos como huaso, guaso, guácharo, guacho, etc.
El ya citado J. Corominas, en
su ‘Diccionario Clásico Etimológico
Castellano e Hispánico’, aclara que ‘baquiano’
procede de baqiya, voz que en árabe
significa ‘el resto, lo que queda’.
En su excelente trabajo ya citado ‘Baquiano, un enigma con historia’, la
investigadora y escritora María Elvira Sagarzazu escribe lo siguiente: ‘Ahora
bien, este sentido de conocedor práctico, de guía, que la voz conlleva, no guarda aparente relación con la raíz
árabe que apunta al remanente de
algo; ha de hilarse más fino para llegar al punto donde el significado del
étimo árabe empalma con el de conocedor.
Personalizando la idea de remanente y expresándola como los que quedan, se visualiza el recorrido de las nociones que contribuyeron
a la génesis semántica de la voz, ya que ese remanente hace referencia a una presencia humana sometida a la
acción del tiempo como condición necesaria para adquirir experiencia del
terreno. La palabra resume la conexión existente entre permanecer en un lugar y
llegar a conocerlo, exactamente lo que convierte a un peón en baquiano’.
A este respecto citamos
nuevamente a Domingo F. Sarmiento, que en sus ‘Viajes por Europa, África y
América’ apunta lo que sigue: "Entre
otras cosas los baqueanos árabes me llamaron poderosamente la atención por la
singular identidad con los nuestros de la pampa. Como éstos huelen la tierra
para orientarse, gustan las raíces de las yerbas, reconocen los senderos, i
están atentos a los menores accidentes del suelo, las rocas, o la vejetación.
Un árabe, por ejemplo, conversa con otro en el Sahara, mediando entre los
interlocutores una distancia de dos leguas; los espías husmean la proximidad
del ganado a tres leguas de distancia, i como sabuesos siguen por el olfato la
dirección de los duares enemigos. Yo ponderé a mi turno la vista de nuestros
rastreadores i los conocimientos omnitopográficos de nuestros baqueanos, a fin
de sostener la gloria de los árabes de por allá, a punto de ser eclipsada por
el olfatear el ganado i conversar de un estremo al otro del Sahara, de los
gauchos de por acá". (D.F. sarmiento: Viajes por Europa, África y
América 1845-1847 y Diario de Gastos, "África", Colección Archivos -
Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la Unesco, Buenos Aires, 1993,
pág. 198).
La terminología gauchesca que
deriva del árabe es vastísima. Basta con nombrar la alpargata (ár.: al-bargat,
"la zapatilla"), el aljibe (ár.: al-yubb, "el pozo"), la
guitarra (ár.: al-qitar, "la cuerda"), la moharra (ár. muhárrib,
"aguzado": la media luna de hierro con filo que se ponía en la base
de las chuzas de las lanzas gauchas), y el gadual: ese argentinismo que
identifica a un terreno que se encharca cuando llueve y que deriva del árabe
uadi ("río"), término que ha originado una multitud de topónimos en
el mundo hispanoamericano (Guadalquivir, Guadalajara, Guadalcanal, Guadiana,
etc.).
En zonas de Corrientes se
encuentran voces como 'alarife', derivado del árabe y que posee el mismo
significado que en su lengua de origen: rápido de entendimiento (de al-'arif).
Otra palabra sugestiva es 'argelado', que en Corrientes, Chaco, Misiones y el
norte de Santa Fe se usa como sinónimo de 'fastidiado'. Otra es 'cafre', que
procede de 'kafir', y significa 'infiel'. Esta voz con que los musulmanes señalan
a los que no pertenecen a su fe, aparece en estos lados en boca de cristianos
para aludir a gente de clase baja y piel oscura. De existir sólo cristianos
viejos en la Conquista rioplatense, no se hubiera incorporado (a los Moriscos se les llamará ‘cristianos
nuevos’).
Los ejemplos son abundantes. La
especialista española Dolores Oliver Pérez, en su artículo titulado ‘Dos
Arabismos nacidos de un imperativo árabe’, explica el origen de ¡arre!, arriar, arriero, como
procedentes del árabe harrik, harraka,
haraka , harakat, que da la idea de moverse, de movimiento, de viajero.
El renombrado filólogo español,
discípulo del ilustre filólogo e historiador español Ramón Menéndez Pidal
(1869-1968), Rafael Lapesa (1908), en la conferencia “Andalucía y el castellano
en América”, que brindara en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,
el 13 de noviembre de 1962, sostenía que pocos años después de la conquista,
aparecieron andaluces en las Antillas. De las Antillas pasaron al continente.
Más tarde vinieron otros andaluces, entre los que predominaron los sevillanos.
Finalmente vinieron españoles de toda España. Llegaron tarde. América ya tenía
una lengua, ya hablaba un idioma: se lo habían dado esos andaluces. Asimismo,
en esa disertación, el profesor Lapesa, miembro de la Real academia española
desde 1951, señala que América habla como Sevilla. Y Sevilla ‘sesea” (es decir,
los
fonemas representados por las grafías "c" -ante "e" o
"i"-, "z" y "s" se vuelven equivalentes), no
“cesea” (pronunciarla ce, z o s con un sonido fonético fricativo interdental
sordo), y esto es signo de Cultura indiscutible. El “yeísmo” (pronunciar la ll
como la y, tan común entre los gauchos argentinos y uruguayos), afirma Lapesa,
es de origen moruno.
Igualmente, una multitud de
expresiones se incorporaron al español, bien en su forma original árabe (ojalá
= insha’Allah), o bien a través de la traducción literal de expresiones como
“si Dios quiere”, “vaya con Dios”, “Dios te guarde” (ver Rafael Lapesa,
Historia de la lengua española, Madrid, 1942; Nueva York, 1965).
El lexicógrafo español
Sebastián de Covarrubias Horozco, en su obra 'Tesoro de la lengua castellana o
española' del año 1611, aporta los siguientes datos reveladores en cuanto a la
vestimenta morisca que podemos encontrar en nuestro gaucho:
Alpargate: calzado tejido de
cordel, de que usan mucho los moriscos.
Calzones: un género de
gregüescos o zaragüellos (Fuentes y Ponte, en el trabajo 'Murcia que se fue',
de 1872, dice que son "calzones anchos y follados en pliegues que se
usaban antiguamente y ahora llevan los campesinos en Murcia y Valencia".)
Faja: una cinta ancha, la cual
sirve de muchos ministerios. Hoy día usan dellas algunos labradores, gente del
campo y pastores, y algunos pobres.
Así hallamos que el alpargate
es nuestra alpargata, que los calzones son los calzoncillos gauchos y la faja
la misma que el gaucho usa para guardar su facón (bajo la faja, herencia
norafricana, los bereberes guardan la gumía).
Sumamente interesante resulta
la relación histórica entre el arma gaucha, la Moharra, y el Hilal, o Luna
Creciente, de los Musulmanes.
La lanza, con una chuza o
moharra de forma variable, fue en el siglo de las guerras patrias arma
principal de la caballería gaucha.
En castellano, una moharra es
la punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura en
el asta. Como señaláramos, algunos autores estiman que, etimológicamente,
proviene de un vocablo árabe (muharrib) con el significado de ‘aguzado o
afilado’. Por lo tanto así como dejaron un gran legado de vocablos árabes en el
castellano, han dejado también una interesante tradición ecuestre y los nombres
en algunas partes de sus armas. Ahora bien, ¿por qué de allí la comparación de
la moharra con el Hilal?
El Hilal o luna creciente es un
símbolo tradicional entre los musulmanes que refleja el calendario lunar que
regula su vida religiosa. Por ejemplo la luna creciente anuncia el Sagrado Mes
de Ramadán. La tribu árabe de los Banu Hilal (Hijos del Creciente) o hilalíes,
acantonada hasta entonces al este del Nilo, fueron enviados por el califa
fatimí al-Mustansir (r. 1036-1094) a difundir y consolidar el Islam entre los
bereberes del Norte de África. El Hilal cobró especial importancia entre los
Otomanos. La tradición dice que la bandera Otomana muestra la media luna con
una estrella en el centro porque el sultán Mehmet II Fatih (el Conquistador)
entró en Constantinopla (hoy Estambul) bajo una luna semejante en la madrugada
del 29 de mayo de 1453. Fue así como esta dinastía turca adoptó ese símbolo
como emblema oficial. El hecho de que durante quinientos años el Imperio
Otomano contuviese a numerosas naciones musulmanas dentro de sus fronteras,
amén de su influencia en los pueblos musulmanes de lengua turca del Asia
Central, influyó en la decisión de las naciones islámicas que surgieron a lo
largo del siglo XX de insertar en sus banderas el Hilal y la estrella como
símbolo de fe y tradición. Así, podemos nombrar las de Argelia, Azerbaiyán,
Comores, Federación Malaya, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Singapur, Túnez,
Turkmenistán y Uzbekistán.
Como sabemos nuestros gauchos
utilizaron la forma de la media luna en sus moharras, las cuales formaban una
parte de la lanza, y que utilizaron como método de defensa en las guerras
patrias. Recordemos que las huestes gauchas en las guerras de la independencia
contra los españoles, alentaron el fanatismo y la exaltación de estos hombres
que pregonaban la libertad de su Patria. Es muy posible entonces que hayan
imitado la forma del Hilal islámico, en sus moharras, ya que viniendo de
costumbres españolas y por consecuencia árabes, el Hilal representó un emblema
de unión y fervor, y por tradición los gauchos hayan usado lo mismo en sus
moharras.
Continuando con esta serie de
consideraciones, el político e historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886),
en ‘El Gaucho y el Indio Pampa’ (del año 1855), nos da la siguiente observación:
“El gaucho de la pampa es como el árabe
del desierto, es el beduino de la América, su traje, sus costumbres (…); su
chiripá es el bornuz, su caballo su única propiedad, el puñal es su amigo, y su
casa la sombra del ombú cuyo follaje lo refresca en la travesía cual el árabe
reposa al pie de la palmera. (…)
Nuevamente nos remitiremos a un
autor ya citado: en su obra 'El Payador', Leopoldo Lugones, reivindicando el
alma gaucha y refiriéndose al legado andalusí plasmado en el gaucho de nuestras
pampas, describe la siguiente característica como notable heredad:
"Por
lo demás, es sabido que el arte de cabalgar y de pelear a la jineta, así como sus
arreos, fue introducido en España por los moros (bereberes), cuyos zenetes o
caballeros de la tribu berberisca de Banu Marín, diéronle su nombre específico.
Así, jinete, pronunciación castellana de 'zenete', fue por antonomasia el individuo diestro en el cabalgar".
Continuando con las
apreciaciones de Lugones, compartiremos un acercamiento a las definiciones e
historia de la jineta y los bereberes Zenetes.
La jineta tiene su origen en el
Magreb africano (Norte de África) y llega al califato de Córdoba (en la Península
Ibérica) en el siglo X, con la incorporación de tropas bereberes en el ejército
califal que inició el sultán Al-Hakam II (961-976) e impulsó su visir
Al-Mansur, quien eliminó el sistema de reclutamiento nacional y lo sustituyó
por la incorporación masiva de mercenarios africanos; si bien los involucrados
en la conquista musulmana de la Península Ibérica fueron guerreros de origen
bereber que masivamente poblaron las zonas conquistadas, los califas anteriores
a Al-Hakam, de origen árabe, se habían mostrado reticentes ante la
incorporación de tropas africanas en el ejército. Sin embargo, el polígrafo Ibn
Hayyan, en su Muqtabis, escribe sobre Al-Hakam: "Llegó a asomarse...para contemplar a los jinetes bereberes,
cuando desarrollaban sus escaramuzas, y no les quitaba la vista, lleno de
asombro. 'Mirad -decía a quienes le rodeaban- con qué naturalidad se tienen a
caballo estas gentes. Parece que es a ellos a quien alude el poeta cuando dice:
Diríase que nacieron debajo de ellos y que ellos nacieron sobre sus lomos. ¡Qué
asombrosa manera de manejarlos, como si los caballos comprendiesen sus
palabras!'. Y los que le oían se maravillaban de la rapidez con que había
cambiado de opinión respecto a los bereberes". El ejército califal
pasó a componerse fundamentalmente de tropas bereberes de caballería, a las que
se respetó su organización interna y su equipo tradicional. A partir de
entonces en Andalucía se difunde la silla de montar africana, que tenía los
arzones más elevados.
El nombre de 'jineta', dado a
este estilo ecuestre, procede de la tribu de los Zenetes, ya que el primer
escuadrón de caballería que cruzó el estrecho para incorporarse a las tropas
califales de Al-Hakam II fue el de los Banu Birzal, fracción de la tribu de los
Banu Dammar, del sur de Túnez, que pertenecían a la dinastía de los Zenetes, si
bien posteriormente acudirían numerosas tribus de Marruecos y Argelia, como los
Banu Marín, que utilizarían el mismo sistema de equitación.
Continúa Lugones: "Jinete
por excelencia, resultaba imposible concebirlo desmontado; y así, los arreos de
cabalgar, eran el fundamento de su atavío. (…) Su manera de enjaezar el
caballo, tenía, indudablemente, procedencia morisca. (...) Las riendas y la
jáquima o bozal, muy delgados, aligeraban en lo posible el jaez cuyo objeto no
era contener ni dominar servilmente al bruto, sino, apenas, vincularlo con el
caballero (...) Las anchas cinchas taraceadas con tafiletes de color, son
moriscas hoy mismo. (...) Análogos bordados y taraceos solían adornar los
guardamontes usados por los gauchos de la región montuosa. Aquel doble delantal
de cuero crudo, que atado al arzón delantero de la montura, abríase a ambos
lados, protegiendo las piernas y el cuerpo hasta el pecho, no fue sino la
adaptación de las adargas moriscas para correr cañas, que tenían los mismos
adornos y casi idénticas hechuras: pues eran tiesas en su mitad superior y
flexibles por debajo para que pudieran doblarse sobre el anca del animal"
Sumamente interesante nos
resulta develar la procedencia de algunos términos claves utilizados aquí por
Lugones, por ejemplo: jáquima, del árabe 'sakina', cabezada de cordel que hace
las veces de cabestro; jaez, del árabe 'yehez', cualquier adorno que se pone a
las caballerías, en este caso los jaeces; taraceo, del árabe 'tar'zi',
incrustación; tafilete, del bereber 'tafilelt', cuero bruñido y lustroso, mucho
más delgado que el cordobán; adarga, del árabe ad-darqa, escudo de cuero de
forma ovalada o acorazonada.
El escritor santafesino
Bernardo Alemán, en su obra ‘Camperadas’, deja ampliamente documentado el uso
de la monta a la jineta y de los aperos de origen morisco en los primitivos gauchos
de Santa fe. También las crónicas históricas mendocinas comentan que el 2 de
marzo de 1571 Mendoza era fundada por Don Pedro del Castillo, quien llegaba
desde Chile llevando consigo las primeras ‘monturas’, de la jineta, de arzones
altos y diseño moruno. Naturalmente este tipo de silla se difundió en toda la
región cuyana: silla, montura, casco, avío. Aún hoy en día se la sigue utilizando
por los campesinos de la región.
En el capítulo II, página 28, de
la obra citada 'El Payador', haciendo referencia a la llegada del español a
nuestras costas sudamericanas, Lugones dice: "...o intentaron quedarse como la chusma de Egipto, sin conseguirlo
más que sobre la desierta costa atlántica, en las cuevas del Carmen de
Patagones". Ahora bien, ¿quién es esta 'chusma' egipcia que quiso el
destino se asentara en Carmen de Patagones?
A sesenta kilómetros al sur de
Asyut, en Egipto, a mitad de camino entre las localidades de Tahta y Suhaj, se
encuentra la población de al-Maraghat (en árabe: caverna, gruta). A principios
del siglo VIII, un grupo de ciudadanos maragatos se sumaron al contingente de
18 mil hombres que Musa Ibn Nusair (640-714), gobernador del califato Omeya en
el Norte de África, llevó a la Península Ibérica hacia 712 para consolidar las
posiciones que su lugarteniente bereber Tariq Ibn Ziyad había conseguido el año
anterior (de aquí que el antropólogo
español Dr. Aragón y Escacena, en su obra 'Estudio antropológico del pueblo
maragato' -Madrid, 1902-, considere a los maragatos descendientes de una
inmigración berberisca).
Desde un principio los
maragatos se asentaron en la provincia ibérica de León, en un área montañosa
que sería llamada La Maragatería, situada en la zona central de la provincia
hacia el suroeste de la ciudad de León. Hacia fines del siglo XVII y comienzos
del XVIII, llegan al Río de la Plata numerosas familias de maragatos de León
procedentes del puerto de La Coruña, y otras tantas procedentes de las Islas
Azores donde una de las aldeas de la isla Pico lleva la huella de su paso:
Maragaia. Los maragatos serán los pobladores pioneros de los Establecimientos
Patagónicos, fundando las poblaciones argentinas de Carmen de Patagones (la
ciudad más austral de Buenos Aires), Mercedes de Patagones (actual Viedma), San
Julian y Puerto Deseado. De ésta última población, otros grupos de maragatos se
dirigieron hacia la Banda Oriental, fundando allí la ciudad de San José de
Mayo, en el actual territorio de Uruguay. Por esta razón es que los actuales
pobladores de San José de Mayo y su entorno, así como los de Carmen de
Patagones, suelen recibir el gentilicio de 'maragatos', aún cuando tengan otros
orígenes. Ya a fines del siglo XVIII serán identificados con los gauchos de la
región. El tradicionalista y estanciero bonaerense Ronaldo Urruti, investigador
de los orígenes andalusíes del gaucho rioplatense, aporta un dato no menor: los
maragatos serán los encargados de imponer algunas pilchas gauchas como el
calzoncillo cribado (con flecos). Al respecto, el ya citado Leopoldo Lugones
nos informa lo siguiente: ‘Después
notaríase que aquella rudimentaria bombacha abierta (el chiripá) facilita la
monta del caballo bravío. El calzoncillo adquirió una amplitud análoga; y los
flecos y randas que le daban vuelo sobre el pie, fueron la adopción de aquellos
delantales de lino ojalado y encajes con que los caballeros del siglo XVII
cubrían las cañas de sus botas de campaña. Mas,
para unos y otros, el origen debió ser aquella bombacha de hilo o de algodón,
que a guisa de calzoncillos, precisamente, llevaron en todo tiempo los árabes’
(El Payador).
Durante todo el siglo XIX, los
maragatos tendrán un rol activo en la política de la región del sur de Brasil. En
el ámbito cultural nos legarán la chamarrita, estilo musical folclórico
emparentado con la milonga particularmente popularizado en las provincias de
Entre Ríos y Corrientes en Argentina, así como en Uruguay y en Río Grande del
Sur en Brasil. El musicólogo brasileño Renato Almeida considera que es original
de las Islas Azores, donde conserva el nombre de Chamarrita. Luego sería
introducida al Brasil por inmigrantes maragatos de estas islas y de allí
pasaría al litoral argentino y al Uruguay.
En definitiva, estas breves
notas nos llevan a concluir que el Gaucho tiene un poderoso antecedente en la
civilización de al-Ándalus, la España Musulmana, cuna de los pueblos
iberoamericanos, civilización que así mismo recibió la fuerte impronta cultural
y espiritual de las tribus imazighen del norte de África encargadas de
transmitir a la Península Ibérica el flujo tradicional del acervo islámico.